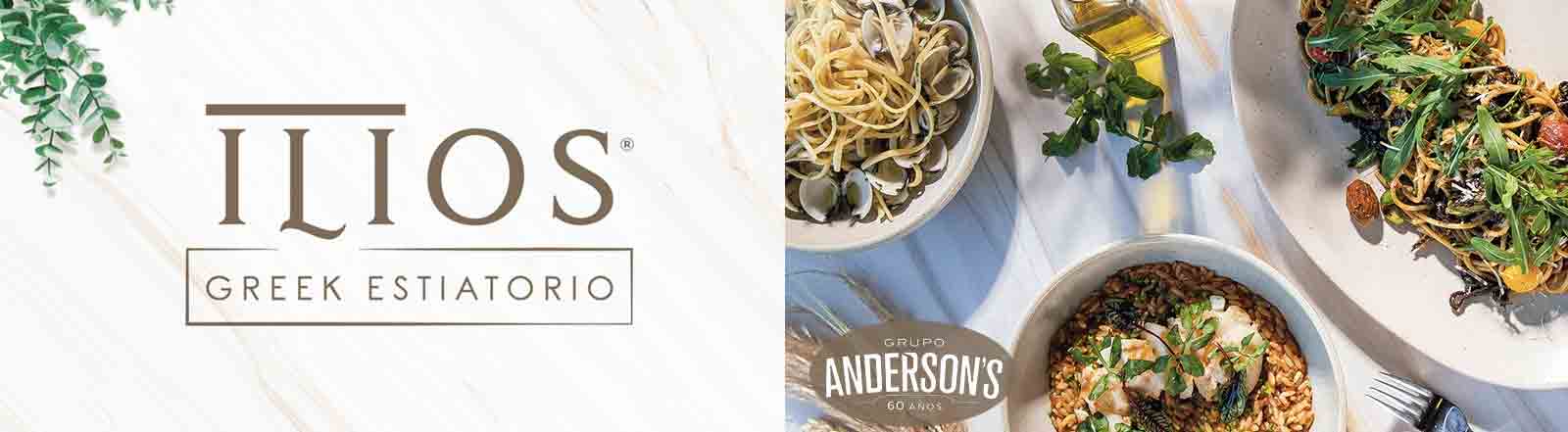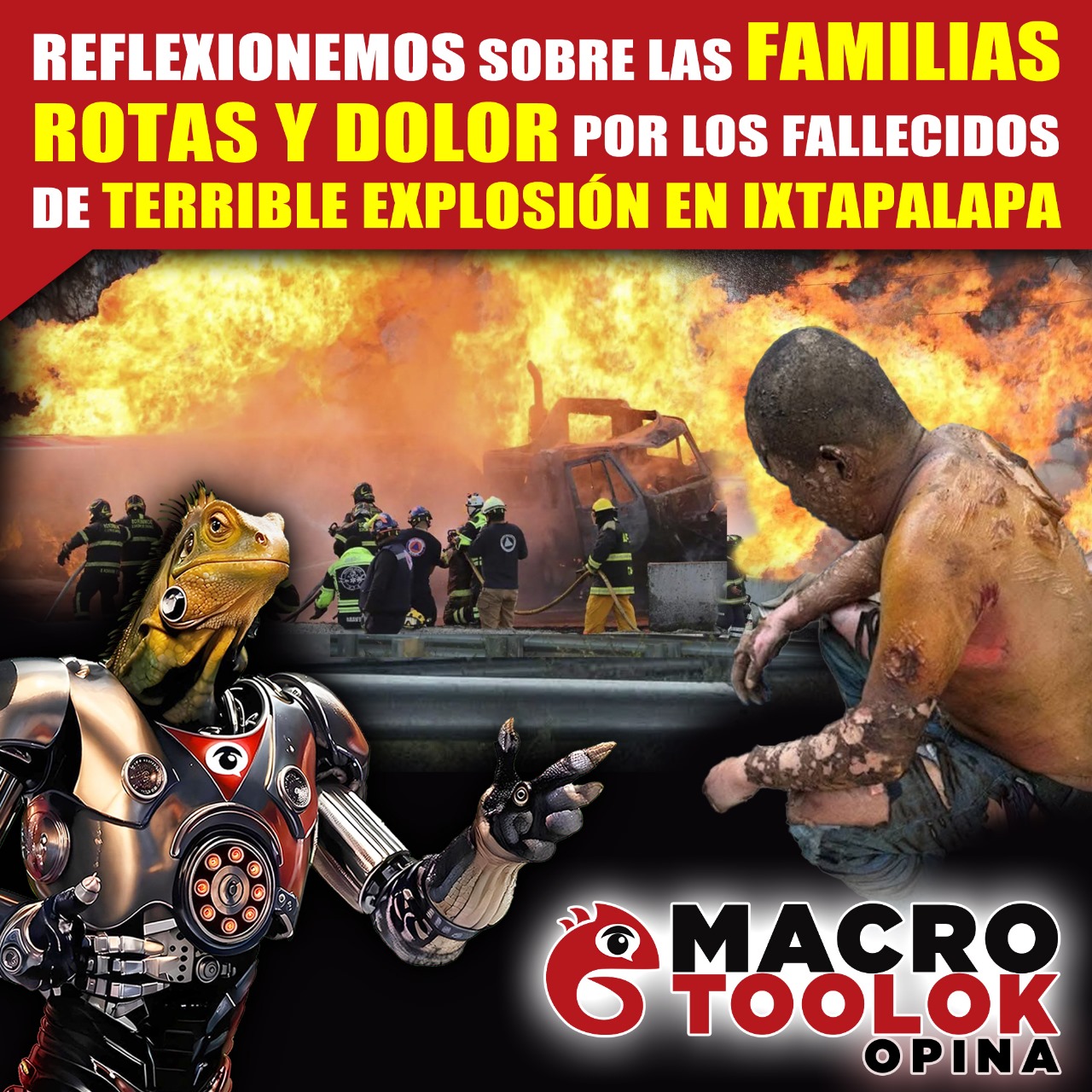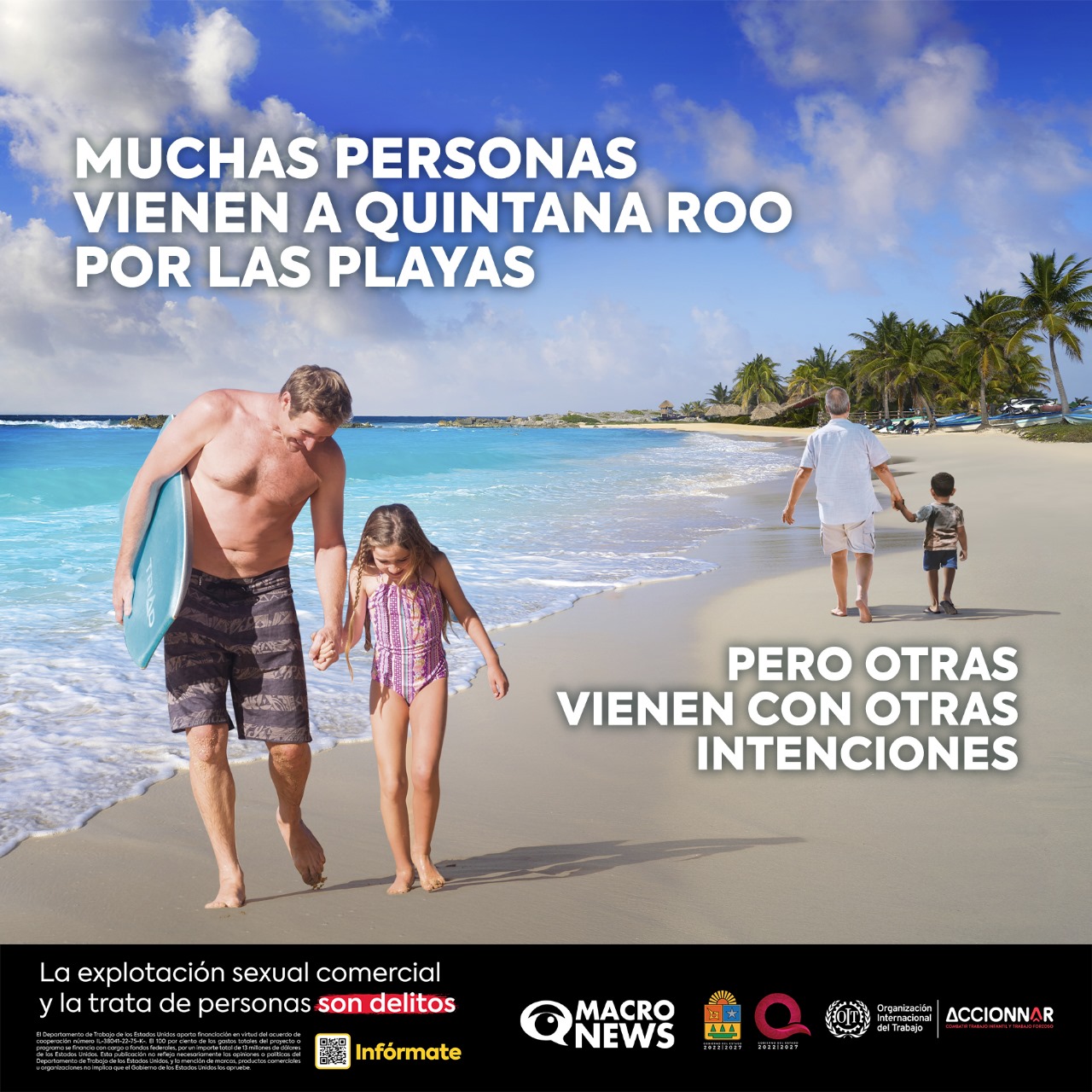EL BESTIARIO
La canción protesta transforma África, los Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Lluís Llach, Mikel Laboa, Georges Brassens… de Malí, Senegal, Burkina Faso o Sudáfrica se enfrentan al yihadismo, la xenofobia y los dictadores, sin embargo, en Kenia los ‘soldados del micrófono’ están afónicos tras los ataques de Al Shabab, ‘la música es el mensaje’
SANTIAGO J. SANTAMARÍA
 Soldados del micrófono han sembrado las semillas del cambio social y la transformación política en distintos puntos cardinales del continente africano. Lo ha hecho el colectivo Y’en A Marre (Basta Ya) en el seno de la escena hip hop senegalesa, que ayudó a poner fin a la presidencia de Abdoulaye Wade en 2012; también los músicos sankaristas de Le Balai Citoyen (la escoba ciudadana), que en 2014 ayudó a derrocar al régimen de Campaoré después de 27 años en el poder; o el grupo de cerca de 40 músicos malienses liderados por Fatoumata Diawara que se unieron contra la imposición de la Sharia en el norte de Malí, en 2013. Hay muchos ejemplos de cómo la música puede funcionar como una herramienta para las luchas populares del continente.
Soldados del micrófono han sembrado las semillas del cambio social y la transformación política en distintos puntos cardinales del continente africano. Lo ha hecho el colectivo Y’en A Marre (Basta Ya) en el seno de la escena hip hop senegalesa, que ayudó a poner fin a la presidencia de Abdoulaye Wade en 2012; también los músicos sankaristas de Le Balai Citoyen (la escoba ciudadana), que en 2014 ayudó a derrocar al régimen de Campaoré después de 27 años en el poder; o el grupo de cerca de 40 músicos malienses liderados por Fatoumata Diawara que se unieron contra la imposición de la Sharia en el norte de Malí, en 2013. Hay muchos ejemplos de cómo la música puede funcionar como una herramienta para las luchas populares del continente.
Dos acontecimientos recientes han sacudido los cimientos de África austral y África del este. En primer lugar, los ataques perpetrados por Al Shabab en Kenia, ya sean los de 2013 en el centro comercial Westgate o la reciente masacre en la Universidad de Garissa. En segundo lugar, la actual ola de xenofobia que se está extendiendo en las principales ciudades de Sudáfrica. Con una potente historia de música de protesta en la nación del arcoiris, no ha pasado mucho tiempo hasta que los músicos del país se han unido para alzar la voz y enviar mensajes de unidad para condenar estos actos. Sin embargo, se sigue esperando una respuesta contundente por parte de la comunidad de músicos de Kenia.
El pasado 14 de abril el colectivo de artistas y activistas de Nairobi Pawa 254 organizó el Concierto Garissa Memorial en el céntrico Uhuru Park. Contó con la participación de un gran número de músicos de Kenia como Sarabi Band, Juliani o Eric Wainaina. Pero pese a esto, existe un amplio abanico de puntos de vista y opiniones, mayoritariamente críticas, sobre la movilización de la escena musical de Kenia a la hora de hacer frente a la cuestión del terrorismo y todas las consecuencias sociales y económicas que tiene para el país y sus ciudadanos.
“Los músicos tenemos que recordar a los kenianos que no es la comunidad musulmana o somalí la responsable de los actos malvados”
El artista de hip hop keniano Abbas Kubaff, que no pudo asistir al concierto por encontrarse de gira fuera del país, vio con buenos ojos la organización del evento. “Conciertos como éste son importantes porque no hay otro grupo en Kenia capaz de llegar a tal número de personas —más allá de grupos de edad o de fronteras tribales— como los músicos. Hacer duelos colectivos ante tragedias como la de Garissa puede prevenir de más divisiones dentro de las diferentes comunidades étnicas del país. Cuando se producen ataques terroristas en Kenia, a menudo hay una ola de sentimiento anti musulmán y anti somalí que se extiende por todo el país. Ahí es donde los músicos tenemos que ser capaces de recordar a los kenianos que, mientras que el terrorismo es aborrecible, no es la comunidad musulmana o somalí en su conjunto la responsable de estos actos malvados. La desconfianza hacia los políticos, no tiene que hacer mermar la unidad nacional. Por eso estoy convencido de que la música tiene que jugar su rol como fuerza unificadora”, dice Abbas.
Otro peso pesado de la comunidad de músicos del país, Abdi Rashid, parece tener una opinión similar a la del rapero y alaba la sensibilidad de los artistas que participaron en el evento. “Hay una gran conciencia por parte de los artistas kenianos de que los ataques contra la población civil por parte de actores armados es un crimen que no se puede repetir. La mayoría de músicos que participaron en el concierto organizado por Pawa están conmocionados por los hechos y, no sólo expresaron su horror y tristeza por lo que les ha ocurrido a nuestros compañeros kenianos en el concierto conmemorativo, sino también en otros espacios. Hay mucha implicación”, reconoce uno de los promotores de conciertos más importantes de Nairobi.
“La realidad es que la separación entre pueblos, países y regiones es muy real y palpable, prueba de ello son los horribles ataques en Sudáfrica”
A pesar de reconocer la fuerza unificadora de eventos como este memorial a las víctimas de los atentados terroristas cometidos por Al Shabab, los más críticos no dudan en expresar su opinión. “Yo ya he trabajado antes con algunos de los músicos que se reunieron en el Parque Uhuru para rendir homenaje a los estudiantes que murieron asesinados en Garissa. Por mucho que esté de acuerdo en que los familiares de las víctimas merecen todo nuestro apoyo emocional, no creo en el uso de la desgracia de los demás para ganar audiencias. Los músicos deberían estar escribiendo canciones que aborden la causa de estos problemas y deben, como ocurre en otros lugares, ofrecer soluciones a los conflictos que vive nuestro país”, expresa Tabu Osusa, veterano productor y director ejecutivo fundador de la discográfica keniana Ketebul Music, refiriéndose a un evento que parece tener más de propaganda que la verdadera capacidad de empoderar a los kenianos a través de la música.
Sin embargo, Abdi, comisario del Concierto Memorial de Garissa, fundador de Roots International y programador de música en vivo del nairobense pub Choices, cree que no es justo comparar otras escenas musicales del continente con el universo musical de Kenia. “Dakar tiene su propio contexto, y lo que motiva a las personas y a los músicos de allí se deriva de ese contexto concreto. No somos nadie para juzgar a los músicos de cada región, ni para compararlos o igualar África como si fuera un todo único. La realidad sobre el terreno es que la separación entre pueblos, países y regiones es muy real y palpable. Prueba de ello son los horribles ataques en Sudáfrica”, reconoce.
“Cuando los jóvenes y los artistas de Burkina Faso fueron capaces de rebelarse y sacar a Blaise Campaore del poder, tuve esperanzas…”
“Cuando los jóvenes y los artistas de Burkina Faso fueron capaces de rebelarse y sacar a Blaise Campaore del poder, tuve esperanzas de que ese ejemplo se extendería a otras regiones de África, pero los hechos hasta día de hoy muestran que mis esperanzas eran ingenuas en el mejor de los casos. Seguimos teniendo un contexto diferente. Y es en este contexto en el que seguiremos trabajando mientras intentamos tomar lecciones prestadas e inspirarnos de lo que otros han hecho y continúan haciendo en todo el continente”, se resigna humildemente este veterano de la escena nairobense.
Pero cuando se trata de comparar la conciencia política de otros músicos africanos con la realidad de los músicos de Kenia, Abdi no es el único pesimista. El músico keniano Makadem, tradicionalmente una voz muy politizada, piensa que esperar algo de los músicos kenianos en este sentido es un esfuerzo estéril. “Malí no se puede comparar a Kenia musicalmente, es como comparar económicamente a los EE.UU. con Bangladesh. Malí está muy por delante en términos de estructuras culturales desde hace décadas. Los músicos kenianos todavía estamos luchando para decidir sobre los temas sobre los que queremos cantar o a quién nos dirigimos cuando cantamos”, afirma el artista.
A pesar de todo, el colectivo de músicos, productores y programadores parece estar de acuerdo en que la música de Kenia tiene una larga historia de protesta. En Retracing Kenya’s Songs of Protest, Ketebul Music recogió, en dos álbumes, canciones que trazan la historia del país a través de su música protesta durante los 50 años transcurridos desde la independencia hasta 2013. “Hay muchos músicos en Kenia que cantan contra la corrupción, el terrorismo y la violencia”, reconoce Abbas. “Creo que una de las respuestas más enérgicas que los artistas kenianos han tenido fue a raíz de la violencia post electoral que se apoderó del país en 2007. En respuesta a la violencia se creó el grupo Pamoja Amani Upendo (PAU), que se traduce como Unión Paz Amor, es una organización comunitaria que utiliza la música y el baile para promover la paz y la unidad dentro de Kenia, y organizan conciertos y espectáculos regularmente para difundir este mensaje a la gente”, recuerda el rapero orgulloso de la movilización social que se produjo para frenar la ola de violencia en el país.
“Los más convencionales tienen miedo de hablar como se habla desde el hip hop contra la corrupción o el gobierno, por el temor a represalias”
Según todos ellos, hay que comprender que como en cualquier otra parte del mundo, en función del entorno socioeconómico del que surge cada artista, sus reivindicaciones se orientan hacia una u otra dirección. “Muchos artistas de hip hop en Kenia provienen de áreas deprimidas, donde ha afectado más la corrupción y el mal gobierno después de los planes de ajuste estructural, frenando el desarrollo. Por esta razón creo que muchos artistas de hip hop sienten más responsabilidad a la hora de tratar de usar la música para asegurar un futuro mejor para las próximas generaciones. Creo que algunos de los artistas más convencionales, quizás de zonas más privilegiadas, tienen miedo de hablar como se habla desde el hip hop contra la corrupción o el gobierno, por el temor a represalias, o a que sus carreras empiecen a ser coartadas por personas con influencia en el poder. En general, los cantantes de hip hop como yo no tenemos miedo de hablar, y preferimos sufrir las consecuencias de nuestras acciones porque tenemos buenas razones para ello”, reconoce Abbas, joven estrella del hip hop nacional.
Del mismo modo, Makadem cree que en la escena musical keniana la gente no está hablando con claridad suficiente sobre la corrupción o la violencia y, por lo tanto, no se atreven a pronunciar acerca de cómo el Gobierno de Kenia gestiona la amenaza de Al Shabaab. “Los kenianos odian a los músicos como yo. Muchos de ellos piensan que la función del músico debe ser la de entretener a la gente, no la de educar o de crear impacto sobre la opinión pública en cuestiones políticas. Yo soy una víctima clara de esta hipocresía. Rara vez consigo conciertos debido a lo que se consideran formas de pensar inapropiadas. En mi opinión, los kenianos somos cobardes. En lugar de organizar una protesta contra Al Shabab y contra la gestión que Uhuru Kenyatta está haciendo del asunto, se organizó un Concierto Memorial de Garissa como si fuese un gran espectáculo musical donde los artistas no fueron a hacer nada más que a mostrarse y a conseguir llegar a más audiencias. Me repateó el hecho y, por supuesto, a mí no se me invitó”, dice el polémico Makadem sin pelos en la lengua.
Del mismo modo, Tabu Osusa, cuyo sello, Ketebul Music, editó el segundo álbum de Makadem (Ohanglaman) en 2012, afirma sin titubeos: “Lamentablemente, la mayoría de los músicos de Kenia no piensan en crear contenidos de interés regional sino que la mayoría de sus canciones son acerca del amor, las típicas historias adolescentes de chico quiere a chica y no sobre temas socioeconómicos o políticos. A parte de músicos como Eric Wainaina, Makadem, Juliani, Sarabi y algunos otros, apenas hay músicos capaces de hacer relucir sus consciencias en Kenia. Hay muy pocas voces comparables, si se quiere, al nigeriano Fela Kuti o al congoleño Franklin Boukaka, que fueron capaces de cuestionar y desestabilizar a los gobiernos en asuntos como la inseguridad, la corrupción, el tribalismo o el buen gobierno en general. En Kenia falta una voz unida, un movimiento fuerte en contra Al Shabab”, dice Osusa lanzando una bengala de auxilio a la comunidad de músicos kenianos.
Canciones populares de la Guerra Civil Española y la Resistencia Francesa, recuperadas por cantautores y grupos de punk o ska
La canción de protesta o canción protesta era la canción de autor de los años 60 y 70, que versaba sobre la situación social y política, en especial en países de habla hispana. De fuerte contenido reivindicativo, se caracterizaba por su compromiso político y social. Entre sus precursores había sindicalistas y partidistas de finales del siglo XIX, e incluso en los himnos de las revoluciones liberales. Uno de los más destacados fue el sindicalista Joe Hill, quien sería condenado a muerte y ejecutado en 1915 por asesinato en una audiencia de dos horas.
Más inmediatas son las canciones populares de la Guerra Civil Española (algunas de las cuales serían luego recuperadas por cantautores y grupos de punk o ska) y las canciones francesas de la Resistencia durante la II Guerra Mundial. La canción de protesta como tal nace entre la década de los 50 y se desarrolla en la de los 60 en distintos países: en Estados Unidos, con Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger, Woody Guthrie, Leadbelly o Malvina Reynolds; en Latinoamérica, donde el estilo adquirió una fuerza especial a través de la nueva canción latinoamericana, contó con exponentes como Violeta Parra, Víctor Jara, Alfredo Zitarrosa, Anibal Sampayo, Numa Moraes, Los Olimareños, Atahualpa Yupanqui, Alí Primera, Mercedes Sosa, César Isella o Silvio Rodríguez, por citar algunos; y en Francia, con Édith Piaf, Georges Brassens y Jacques Brel, entre otros.
La canción de protesta tomó como base en muchas ocasiones formas musicales del folclore tradicional; algunos de estos artistas, como Violeta Parra, realizaron trabajos de investigación, recopilación y difusión de músicas tradicionales y populares. En los años 60 y 70 alcanzó su mayor difusión y repercusión.
La canción de protesta en España fue particular, aunque guarda más relación con la francesa y latinoamericana que con la norteamericana
Sus precursores, desde los últimos 50 y primeros 60, son Chicho Sánchez Ferlosio, con canciones muy comprometidas; Paco Ibáñez, en Francia, quien puso música a los poetas españoles de todas las épocas; Raimon, en Valencia, el primero en musicalizar a poetas catalanes, o Mikel Laboa, cantando en euskera. En algunos casos se reunieron en movimientos colectivos, como es el caso de Els Setze Jutges, en Cataluña; Ez Dok Amairu, en el País Vasco, o el Manifiesto Canción del Sur, en Andalucía, con Carlos Cano como miembro más destacado.
Dejando al lado excepciones como Pau Riba o Sisa -que abogaban por una música más progresiva-, estuvo ligada al activismo antifranquista, a la denuncia de la situación de los colectivos más desfavorecidos (campesinos, obreros, emigrantes), a la reivindicación cultural popular, al rescate de poetas prohibidos por el régimen de Franco, así como a poetas regionales, y, dependiendo de la región, al rescate de lenguas y dialectos soterrados por el régimen bajo la idea de la España única.
Grupos a destacar son Juegos Reunidos, Los Sabandeños y Nuevo Mester de Juglaría y, en cuanto a cantautores, ejemplos como Carlos Cano, Elisa Serna, Mikel Laboa, Imanol y Labordeta. Más afrancesados son Lluís Llach, Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat y Patxi Andión, este último también está ligado con la música tradicional regional del país. También los hay que optaron por el estilo norteamericano (Jaume Arnella) o el rock contemporáneo (Riba) e incluso el jazz (Lluís Llach) o la salsa (Caco Senante).
También, los autores de canción satírica, como Pi de la Serra, Javier Krahe o los grupos Desde Santurce, Bilbao Blues Band y La Trinca.
En Cuba, Carlos Puebla, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez harán canción de corte propagandístico de la Revolución Cubana
En América Latina, los años 60, 70 y 80 fueron también la época de mayor auge de la canción de protesta, con artistas en Argentina como Nacha Guevara, Mercedes Sosa, León Gieco, Piero De Benedictis, Pedro y Pablo, Gian Franco Pagliaro, Facundo Cabral, Manuel Monestel, Marilina Ross, José Larralde o -más reciente- Ignacio Copani.
En Uruguay, también el famoso canto popular, con Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, Anibal Sampayo, Tabare Etcheverry, Numa Moraes, Los Olimareños, Los Zucará y Pablo Estramín, entre otros. En Chile surgió el movimiento de la Nueva Canción Chilena, con Víctor Jara, Violeta Parra, Isabel Parra, Ángel Parra, Inti Illimani, Quilapayún y Sol y Lluvia, entre otros.
En Bolivia, varios solistas y grupos representantes de este estilo de canción, entre ellos Benjo Cruz, Luis Rico, Jenny Cárdenas, Nilo Soruco, Manuel Monroy Chazarreta (El Papirri), Savia Nueva, Canto Popular y entre los más recientes el dúo Negro y Blanco, Entre 2 Aguas, Raul Ybarnegaray y Quimbando.
En Colombia, los artistas Ana y Jaime, Pablus Gallinazus, Norman y Darío, entre otros. Estos movimientos de canción de protesta tendrían una influencia decisiva en algunos de los intérpretes de España.
En ocasiones, algunos de estos cantantes estaban ligados a partidos políticos, llegaron a asumir casi el papel de ‘cantante oficial’ del partido; tal es el caso de Alí Primera (ligado al Partido Comunista de Venezuela) o Víctor Jara (ligado al Partido Comunista de Chile). En Cuba, Carlos Puebla, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez harán canción de corte propagandístico de la Revolución Cubana, y ya en los años 80, Carlos Mejía Godoy hará lo mismo con la Revolución Sandinista en Nicaragua.
En la década de los 70, la canción protesta tuvo un papel muy importante en Puerto Rico. La mayoría de los cantautores se dedicaban a criticar y apromulgar el disgusto que había en la isla con el gobierno de los Estados Unidos. Esta música fue ligada en esta época a los grupos y partidos que favorecian de la independencia de Puerto Rico.
La canción protesta en este país fue influida por cantautores cubanos, españoles y estadounidenses, entre otros. Uno de los precursores de la canción protesta en Puerto Rico es Noel Hernández, un músico autodidacta que con su voz y guitarra en mano, logró expresar su disgusto y dolor por la situación colonial que se vive en la isla. Algunas de sus composiciones son: ‘Guerrillero guerrillero’ y ‘Cinco hermanos presos’. En las décadas siguientes, la canción protesta se convirtió un método para expresar el sentir de la juventud en contra del sistema en el que viven, pero no hay la persecución política que había en la década de los 70.
Del mismo modo, en la década de los 80 aparecerá en Latinoamérica la banda musical chilena Los Prisioneros, cuyas canciones de protesta se convertirían en un referente obligado de los movimientos anti-dictatoriales, en especial en su país, que padecía el Régimen Militar, encabezado por Augusto Pinochet. A partir de los 90 aparecerían bandas como Aterciopelados, Molotov, Manu Chao y Mano Negra.
“La música me ayuda a acabar con los demonios de la guerra”, narra Emmanuel Jal, exniño soldado del joven país de Sudán del Sur
“Nací en 1980 en Tonj, actual Sudán del Sur y mi niñez estuvo marcada por la guerra. Mi madre y mis tías fueron asesinadas y solo dos tíos míos sobrevivieron. Cuando cumplí los siete años mi padre decidió enviarme a un campo de refugiados a Etiopía para que pudiera ir a la escuela, pero al cabo de poco fui raptado y me convertí en niño solado”.
Así se presenta Emmanuel Jal, cantante de hip-hop y activista afincado en Canadá. Desde Toronto, en la sede de su propio sello discográfico Gatwitch Records, Jal rememora episodios dantescos de su vida. A pesar de todo, y 20 años más tarde, la suya es una carrera en la que no hace más que cosechar éxitos y ganarse el respeto de artistas y público a lo largo del mundo.
Perfilando los últimos preparativos para dar a luz lo que será su quinto álbum internacional, ‘The Key’ (o La Clave, Gatwitch Records, 2014), Emmanuel avanza que se trata de undisco dedicado a los derechos de la infancia. “Todos los fondos recaudados de la venta de The Key se emplearán en diferentes iniciativas que invierten en la mejora de la vida de los niños”, explica. El single promocional se llamará My Powery, tal como asegura, se lanzará en pocas semanas.
Para este trabajo, Emmanuel ha contado con la colaboración del músico estadounidense Nile Rodgers. “Hace varios años que nos conocemos, y un día me dijo: Emmanuel, vamos a encerrarnos en el estudio y vamos a hacer un superéxito. Evidentemente, pensaba que se estaba cachondeando de mí, pero, ¡creo que lo hemos conseguido!”, sonríe Emmanuel mientras, emocionado, acciona el play de su reproductor para que suene un fragmento de la canción My Power.
Otra de las colaboraciones en The Key es la de Nelly Furtado, con la que ha grabado ‘Party’. Además, una de estas canciones figurará en la banda sonora de The Good Lie, película sobre refugiados sudaneses en Estados Unidos protagonizada por Reese Witherspoon, que se estrenará el próximo otoño.
“Todo el mundo tiene miedo, pero si solo vives con miedo, no vives, cuando lo afrontas con agallas, la creatividad se sitúe en su punto álgido”
“Mi padre, que luchaba junto a la guerrilla de liberación, me obligó a andar durante días junto a un grupo de personas para huir de Sudán, en lo que fue un viaje infernal. Fuimos atacados por hipopótamos. A algunos se los comieron los cocodrilos. Otros se ahogaron. Y cuando conseguimos llegar a Etiopía, no sirvió de nada porque me reclutaron como niño soldado. Fue una hecatombe. Pasamos mucha hambre y como no había suficiente comida para todos, muchos menores morían y teníamos que enterrarlos y velarlos nosotros mismos. Imagínate vivir eso con siete años”, comenta sin inmutarse y con voz serena.
La muerte y la escasez de alimentos lo acecharon desde entonces. Y a pesar de que intentó suicidarse varias veces cuando tenía 12 años, el joven se agarra con fuerza a la vida y confiesa que en ella, tanto el miedo como la valentía son indispensables. “Todo el mundo tiene miedo, pero si solo vives con miedo, no vives. El coraje es la fuerza que nos hace afrontar el día a día. De hecho cuando afrontas el miedo con agallas es cuando haces que la creatividad se sitúe en su punto álgido. Y solo entonces la mente es capaz de encontrar soluciones. Lo peor que nos puede pasar en esta vida es que nos muramos, pero igualmente todos moriremos. Así que, ¿para qué preocuparnos? Lo único que importa es morir con dignidad”, afirma el artista.
Emmanuel tiene ahora 34 años, y su historia de vida ya se ha plasmado en forma de autobiografía escrita en War Child: A Child Soldrier’s Story (2009) y en el documental dirigido por C. Karim Chrobog, War Child (2008). Su testimonio ha sido recogido en entrevistas que han dado la vuelta al mundo, en cadenas como la BBC, y su participación en la serie TED en 2009 ha sido una de las charlas más conmovedoras hasta el momento. Actualmente es uno de los principales artífices en campañas e iniciativas contra el tráfico de personas humanas, la erradicación de las armas o la pobreza como Make Poverty History o Control Arms. También es el fundador de Gua Africa, una ONG que trabaja en Kenia y Sudán del Sur para defender las vidas y la dignidad de niños y familias que han sufrido las causas de la guerra.
“En México tengo a mi mentora, Erica Fuentes, quien me ayudó a fundar Gatwitch Records, doce mujeres en el mundo que velan por mí”
A pesar de tener una carrera profesional brillante, hay detalles de su vida que siguen pareciendo salidos de una película de ciencia ficción. “Una vez, cuando era niño soldado, hacía días que no comíamos y en medio de la noche, cuando nos estábamos literalmente muriendo de hambre, vino a mí una mujer de la que nunca supe el nombre y a la que nunca más volví a ver. Me escondió, me dio de comer sopa y pescado y me dijo: cómete esto, es solo para ti, porque te espera un futuro brillante”, cuenta impresionado de su propia anécdota.
Por historias como ésta, Emmanuel bromea con escribir algún día un libro sobre las mujeres que lo han ayudado a sobrevivir y a triunfar. Asegura que incluso ahora, siente que de vez en cuando aparece algún nuevo “ángel de la guarda” en su vida. “En Kenia tengo a la señora Mum, mi guía espiritual. En México tengo a mi mentora, Erica Fuentes, quien me ayudó a fundar Gatwitch Records. En Canadá está Dona Thompson, la razón por la que resido aquí ahora… Y así como doce mujeres en diferentes partes del mundo que velan por mí. Y estoy seguro de que todos podríamos escribir un libro sobre nuestros ángeles de la guarda”, asegura.
Pero de todas estas personas, hay una en particular que representa el punto de inflexión de su biografía. “Después de haber escapado de mi vida como niño soldado, conocí a una cooperante británica en el campamento de Waat, al este de Sudán, Emma Mccune. Con ella me fui a Kenia, donde empecé a contar mi historia a todo el mundo. También empecé a hacer música, aunque nunca planeé ser músico. Había soñado con ser ingeniero informático, médico, intelectual… Pero la música vino a mí como accidente. Me di cuenta de que en realidad, con la música, podía hablar mucho más alto de lo que hacía en cualquier despacho en los que me sentaba a contar los detalles de mi historia”, afirma el artista.
“Empecé a hacer música primero de todo para mí mismo, porqué la música es un calmante para el dolor. Porqué a través de la música le puedes hablar a tu corazón, a tu mente, a tu alma… Si te fijas, para mucha gente que ha sufrido, la música es lo único en lo que encuentra consuelo. Por eso con mi música busco crear esa vibración positiva capaz de sanar a las personas y me intento rodear de otros músicos que busquen crear lo mismo”, confiesa desgranando lo que define como su principal receta de éxito.
Pero sería frívolo decir que Emmanuel ha cambiado un fusil por un micrófono. Si bien reconoce que las habilidades aprendidas en la guerra le sirven para afrontar su día a día, también admite que “la vida no es un campo de batalla” y que “no hay que confundir ser valiente con estar loco, porque siempre hay que saber cuándo y dónde retirarse”. Lo dice refiriéndose a lo que para él, a veces, tiene cierto punto de semejanza con el terreno bélico.
“La música me ayuda a alumbrar los sitios más oscuros, y cuando pones un rayo de luz donde había oscuridad, los demonios desaparecen”
“La industria musical se puede parecer a un campo de batalla. Hay muchas voces que quieren ser escuchadas, pero tienes que ser muy valiente si quieres sobrevivir. Aunque ser valiente y tener talento no es suficiente. Tienes que ser listo, saberte adaptar y saber moverte correctamente. No se trata solo de estar cotizado porque si no eres lo bastante astuto, cuando llegas a ciertas esferas de éxito, puedes acabar teniendo una vida completamente vacía. Una vida de fiestas, sexo, drogas y diversión… Pero vacía de contenido. Y así comunicar un mensaje también vacío y estéril. Ese no es mi camino. Yo estoy en la industria musical para comunicar un mensaje auténtico. Para escribir una parte de la historia. Para que el arma de la música ayude a la gente a aprender. Para luchar con el mensaje de la paz”.
“La música me ayuda a alumbrar los sitios más oscuros, y cuando pones un rayo de luz donde había oscuridad, los demonios desaparecen”, afirma el sur-sudanés. “Yo mismo me pongo como ejemplo, porque somos los humanos los que podemos ser ángeles o demonios. Y me pregunto a mí mismo: ¿quizás sea yo también un ángel de la guarda para alguien y al mismo tiempo un diablo para otro?”.
Un año después de que Sudán del Sur celebrara el referéndum que lo convirtió en el país más joven de África, en 2011, el cantante lanzó una campaña para promover, a través de la música, un mensaje de paz. Así, la canción We Want Peace (Queremos paz) movilizó a personas en diferentes puntos del mundo para despertar conciencias. El tema forma parte de su álbum See Me Mama, un trabajo dedicado a su madre. “Me siento muy afortunado porque mucha gente me ayudó a que el mensaje se escuchara. No solamente en los países africanos. En México, Inglaterra, Canadá, España… Incluso en escuelas de China la canción ha sido un éxito”. Y apostilla: “We Want Peace se ha convertido en un ‘leitmotif’. Es más que una canción: una plataforma para contar mi historia internacionalmente”.
A pesar de su mensaje reconciliador y positivo, Emmanuel se pronuncia sin titubeos ante la actual situación política de Sudán del Sur, cuya fragilidad social parece borrar la ilusión de los que creyeron en la emancipación nacional de Juba respeto al centro administrativo de Jartúm. “Es muy frustrante porque el gobierno miente y ha creado una situación de censura ante cualquier voz que se le oponga. Han abocado la situación a etnicidades absurdas y a confrontaciones tribales que solo causan odio…”, opina.
Emmanuel tiene constantes giras que lo llevan a un lado y a otro del planeta, y a pesar de contar con una residencia más o menos fija en Toronto, como la mayoría de personas que se ven forzadas a la migración, sigue soñando con volver a vivir al lugar donde nació. “La última vez que estuve en la región sur del Kordofán, en Sudán, fue en 2012. Planeaba volver el año pasado. De hecho estaba invitado a unas charlas en la capital, en Juba, donde tenía mi casa. Pero se dio la casualidad que también me invitaron a cantar a una fiesta junto a Nelly Furtado. En Juba me pagaban para ir a contar mi experiencia y en la fiesta no. Al final decidí quedarme en Toronto y participar del concierto junto a otros amigos. Y bueno, ahora sé que si hubiera escogido ir a Juba, seguramente me hubiera quedado atrapado en la ciudad o incluso podía haber muerto, como les pasó a centenares de personas. De hecho, destruyeron mi casa. Así que podríamos decir que mi elección determinó mi vida. Y es que a veces, una gran oportunidad puede acabar contigo, y otras, te puede salvar”, reflexiona el músico y activista africano. “Una vez más, se trata de escoger lo que te dice el corazón. Quizás, esa sea la única clave”.
“No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos vendrán a verme ahorcar, salvo los ciegos, es natural”, cantaba Georges Brassens
Entre las canciones protesta de una época recuerda una de Georges Brassens, ‘La Mala Reoutación’, interpretada por el vasco Paco Ibáñez. Éste tenía un doble LP histórico de su concierto en los sesenta en el mítico Olympia de París… Esta grabación no faltaba en las habitaciones de los jóvenes antifranquistas, amén de la litografía del cuadro de Gernika de Pablo Picasso o el poster de la foto de Ernesto Che Guevara, de Alberto Korda…
“En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, Haga lo que haga es igual Todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que u no tenga su propia fe. Todos todos me miran mal salvo los ciegos es natural.
Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo salvo los mancos, quiero y no puedo.
Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón zancadilla doy al señor y he aplastado el perseguidor. Eso sí que sí que será una lata siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr salvo los cojos, es de creer.
Ya sé con mucha precisión como acabará la función, No les falta más que el garrote pa’ matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío con que no va a Roma el camino mío. Que a le gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a le gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar salvo los mudos es de pensar.
No hace falta saber latín yo ya se cual será mi fin. En el pueblo se empieza a oir, muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va a Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos vendrán a verme ahorcar, salvo los ciegos, es natural”.
La canción protesta transforma África, los Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Lluís Llach, Mikel Laboa, Georges Brassens… de Malí, Senegal, Burkina Faso o Sudáfrica se enfrentan al yihadismo, la xenofobia y los dictadores, sin embargo, en Kenia los ‘soldados del micrófono’ están afónicos tras los ataques de Al Shabab, ‘la música es el mensaje’.
@SantiGurtubay
www.educacionyculturacancun.com