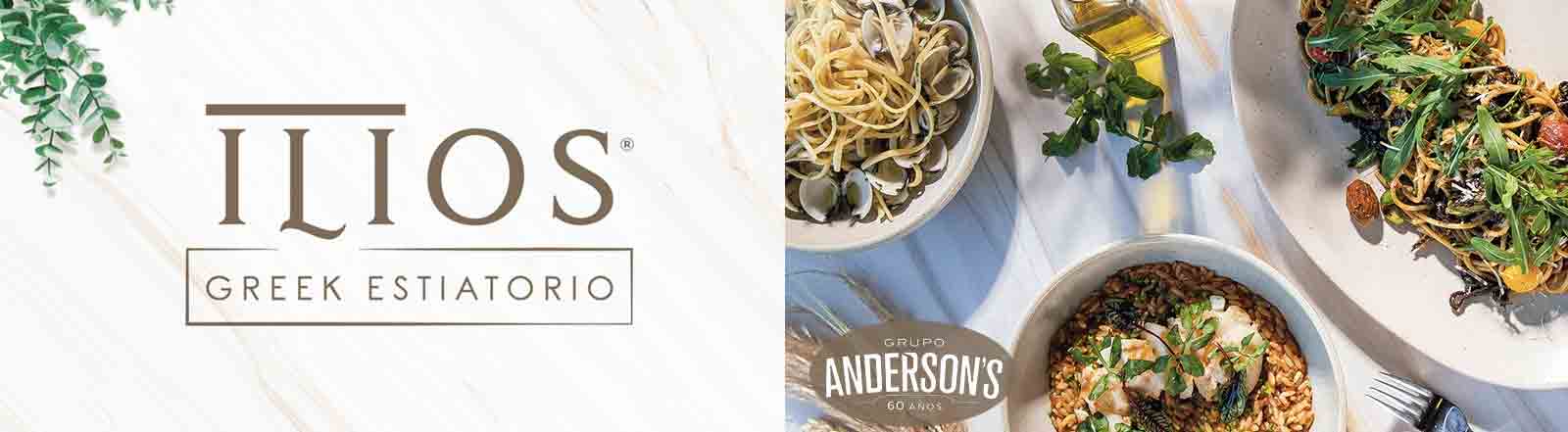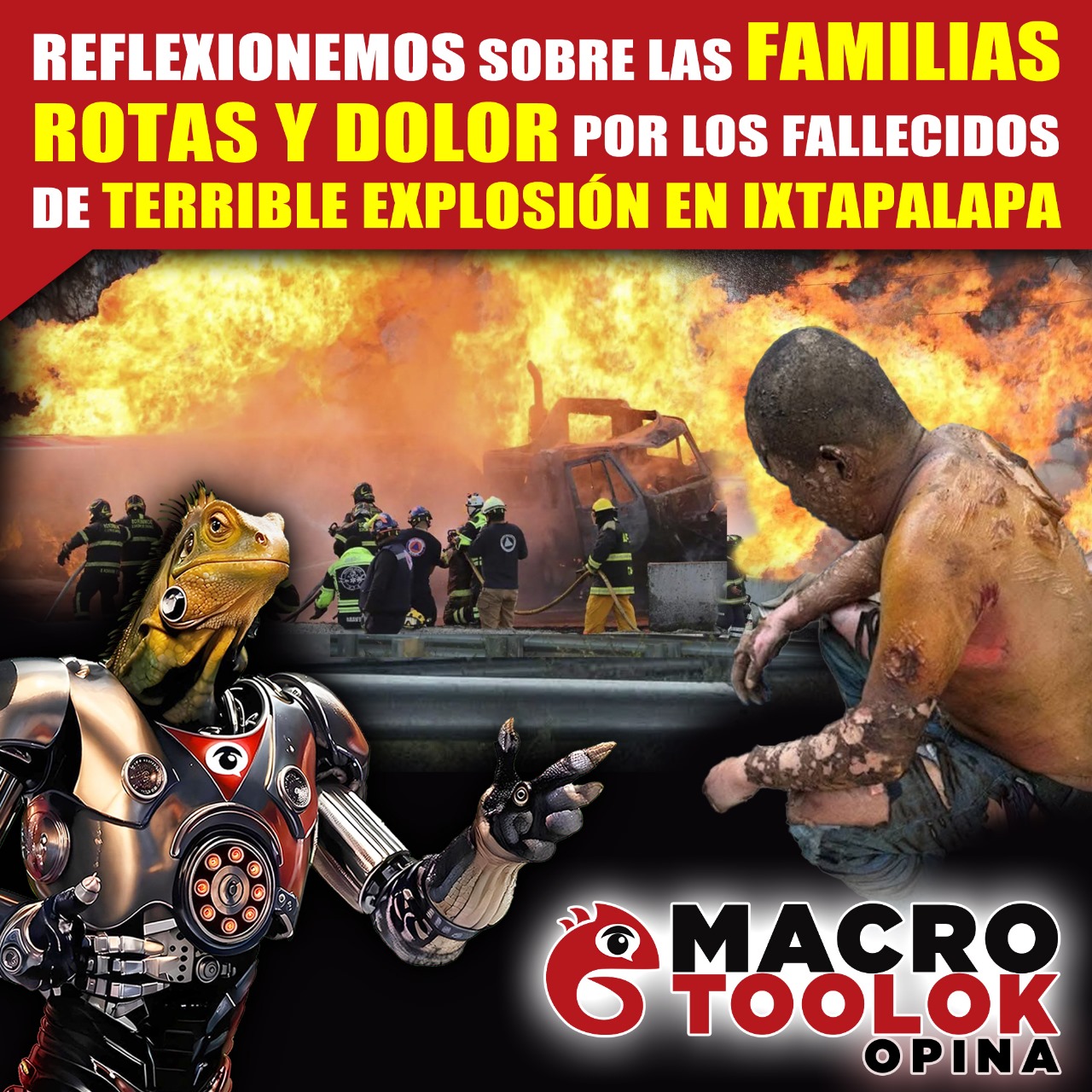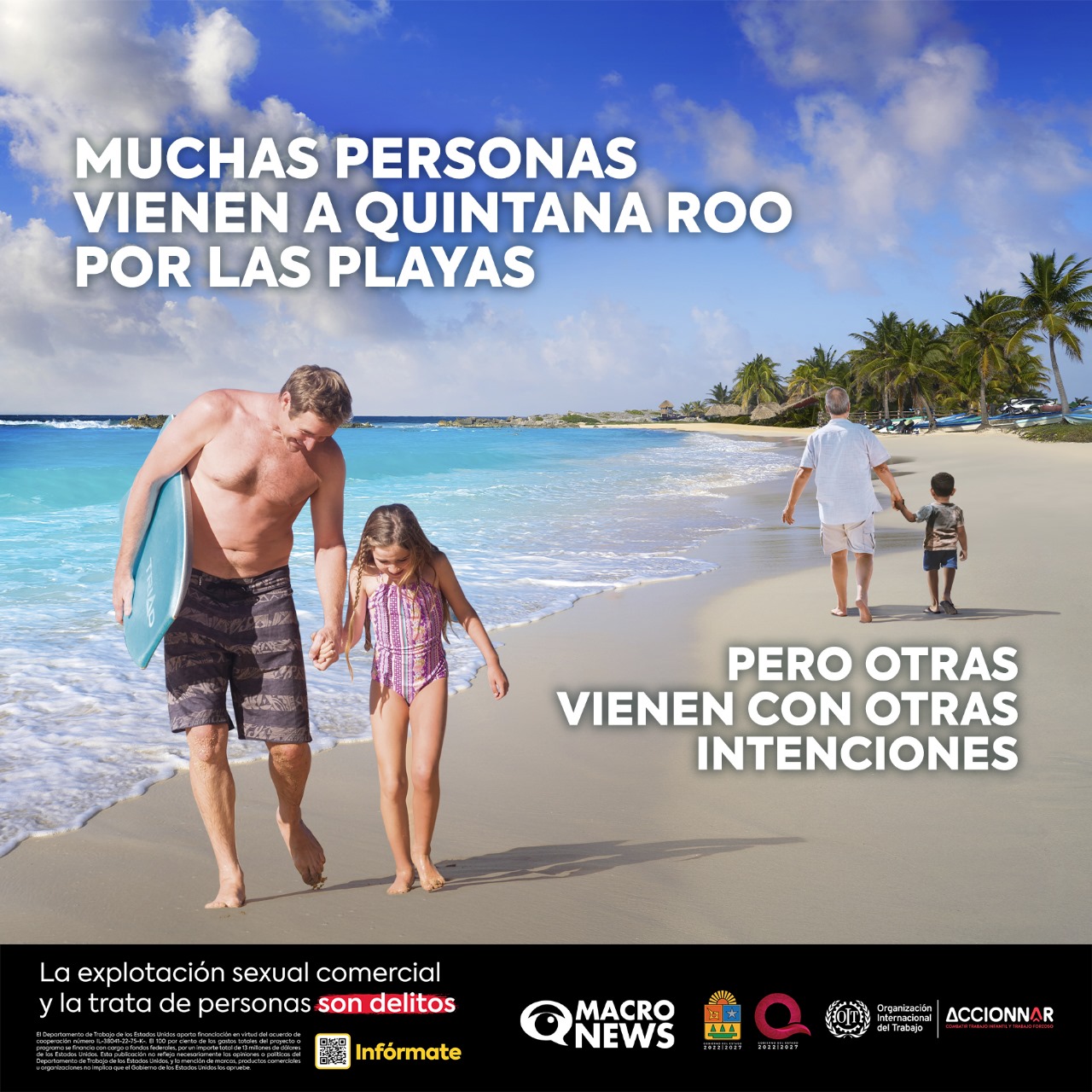El 2020, no solamente estuvo marcado por los estragos económicos y sociales que deja en el mundo la pandemia de la Covid-19 y la llegada, de la mano de los avances científicos, de las vacunas para combatirla.
También, hubo otros acontecimientos y desarrollos en diversos ámbitos del conocimiento científico y tecnológico que, sin lugar a dudas, han dejado una huella importante este año que se va.
Aquí un repaso por algunos de los más importantes:

Detectan fosfina en Venus, posible indicador de vida
El 14 de septiembre, un equipo internacional de astrónomos de cinco universidades, publicaron en la revista Nature Astronomy que la fosfina, un elemento químico, está presente en las nubes de nuestro vecino Venus, lo que sugiere que la presencia de vida microbiana en este planeta es posible.
La fosfina, que también se encuentra en la Tierra, es un gas incoloro, inflamable y tóxico que tiene un olor a ajo o a pescado podrido al que se le relaciona directamente con la presencia de organismos muertos.
En declaraciones recogidas por Aristegui Noticias, la doctora Antígona Segura Peralta, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, señaló que “si bien en nuestro planeta la presencia de este gas se asocia con la actividad bacteriana, en realidad se desconocen qué organismos la producen y bajo qué mecanismos, pero es un hecho que se localiza en fábricas industrializadas”.
Pero un mes después de la publicación en Nature Astronomy, otro equipo de investigación, éste encabezado por científicos de la Universidad de París, pusieron en tela de juicio el descubrimiento al decir que no encontraron datos estadísticos robustos que pudieran confirmar la presencia de fosfina en la atmósfera de Venus. El trabajo, que todavía necesita someterse a una revisión por pares, fue publicado en el repositorio de internet www.arxiv.org
Para zanjar la duda sobre si realmente existe fosfina o no en la atmósfera de Venus, y si pudiese o no haber vida microbiana, la NASA planea enviar una sonda en el futuro con la finalidad de cartografiar su superficie a través de ondas de radio, ya que la atmósfera de este planeta es tan densa, que no permite hacerlo con otras técnicas de observación.

Imagen: C. Padilla – ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
Descubren dos planetas fuera del Sistema Solar con telescopio mexicano
A principios de 2020, mediante un telescopio operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM en San Pedro Mártir, Baja California, se descubrió una estrella enana roja a 120 años de la Tierra (TOI-1266) que tiene dos planetas que orbitan en torno a ella: TOI-1266b y TOI-1266c.
Debido a que las enanas rojas son estrellas pequeñas relativamente frías, su tamaño permite que el agua pueda estar en estado líquido en los planetas que la acompañan, lo que hace que éstos sean sitios potencialmente habitables.
En entrevista con Aristegui Noticias, la doctora Yilen Gómez Maqueo Chew, coordinadora del proyecto, mencionó que la posibilidad de encontrar agua a través de este telescopio es remota porque “no podemos tener mediciones precisas para ver eso. Para ver cómo es la atmósfera de los planetas en TOI-1266 necesitaríamos telescopios como el James Webb Space Telescope que va a ser lanzado próximamente por la NASA”.

El telescopio que se utilizó para este descubrimiento pertenece al observatorio SAINT-EX, que lleva este nombre en honor del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito.
En el proyecto colaboran también las Universidades de Berna, Cambridge, Lieja y el National Centre of Competence in Research Planets, que es un organismo dependiente de la Fundación Nacional para la Ciencia Suiza.
Hasta la fecha han sido encontrados más de 4000 planetas extrasolares situados en diversas regiones de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
La búsqueda de mundos fuera de nuestro Sistema Solar se consolidó en los años 90 del siglo XX cuando, en 1995, los astrónomos estadounidenses Michael Mayor y Didier Queloz, hallaron el primer planeta orbitando otra estrella, 51 Pegasi b, en la constelación de Pegaso, a 50 años luz de la Tierra.

Imágenes: NASA
Desmantelan el radiotelescopio de Arecibo, Puerto Rico
Uno de los telescopios más famosos y de mayor tamaño del mundo ubicado en Arecibo, Puerto Rico, fue desmantelado luego de que, desde finales de noviembre, un cable que sostenía su estructura, sufriera una rotura irreparable que orilló a los ingenieros a cerrarlo definitivamente.
El radiotelescopio, construido en una depresión y con más de 300 metros de diámetro, se hizo popular más allá de las paredes de los laboratorios y centros de investigación, porque apareció en dos películas muy taquilleras de los noventa: GoldenEye (1995) y Contacto (1996), esta última, estelarizada por Jodie Foster.
Más allá de lo que Arecibo representó como un instrumento esencial para la investigación astronómica, su relevancia con respecto a la defensa de la Tierra de asteroides potencialmente peligrosos fue también de importancia capital.
Está por verse si, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, el radiotelescopio puertorriqueño será reconstruido o si existen planes de la nueva administración para instalar uno nuevo en algún otro sitio.

Foto: Reuters
La cura para la enfermedad de Alzheimer aún tendrá que esperar
Este año, en el mundo de la medicina hubo gran expectación porque la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), estuvo a punto de aprobar el primer fármaco para tratar las causas, no los síntomas, del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a a 50 millones de personas alrededor del mundo.
El medicamento, llamado Aducanumab, es de la compañía estadounidense Biogen, con sede en Cambridge, Massachusetts.
Para sorpresa de muchos, el pasado 6 de noviembre, 10 de los 11 miembros que integraron el panel de la FDA para aprobar el medicamento, votaron en contra de que saliera al mercado, luego de señalar que “no es razonable considerar la investigación presentada como evidencia primaria de efectividad de Aducanumab para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer”.
Se trata de un anticuerpo monoclonal que elimina la proteína beta-amiloide del cerebro y retrasa el declive cognitivo en los pacientes que están en una fase leve de la enfermedad.

Foto: Reuters
La compañía privada, Space X de Elon Musk, puso en órbita a los primeros astronautas
El 16 de noviembre de 2020 -mediante el cohete Falcon 9- la compañía SpaceX, del magnate sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk, puso en órbita el primer vuelo tripulado, con destino a la Estación Espacial Internacional, lo que hace de este acontecimiento que los viajes comerciales al espacio se conviertan, en muy poco tiempo, en una práctica cotidiana.

El primer cohete Falcon 9, diseñado por la propia compañía de Musk, fue lanzado en 2010 y ha sido utilizado más de 100 veces para poner en órbita satélites, así como para llevar equipo a la Estación Espacial Internacional. La ventaja que tiene la sección de impulso del Falcon 9, en comparación con la de otros cohetes, es que es reutilizable, lo que significa que el cohete es capaz de aterrizar por sí mismo en la superficie de la Tierra después de haber sido lanzado, lo que reduce significativamente los costos de operación.
Para esta misión, la compañía de Musk tuvo el apoyo de la NASA, que también busca reducir costos en sus viajes espaciales. De hecho, después de que terminó el programa estadounidense de los transbordadores espaciales, la NASA tuvo que recurrir a los cohetes rusos para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, lo que le acarreaba costos por 86 millones de dólares por cada viaje. En contraste, la empresa de Musk le cobra a la Agencia un estimado 55 millones de dólares.

Foto: Reuters
Los agujeros negros confirman la Teoría General de la Relatividad
El pasado 1 de octubre, un equipo de científicos de la Universidad de Arizona, publicó un artículo en la revista Physical Review Letters en el que mostró su éxito al poner nuevamente a prueba la Teoría General de la Relatividad (TGR), que fue postulada en 1915 por el físico alemán Albert Einstein.
El experimento consistió en analizar imágenes del agujero negro supermasivo situado en el centro de M87, una galaxia elíptica en la constelación de Virgo, que se encuentra a 53 millones de años luz. Allí encontraron que la intensa gravedad de este inmenso agujero, curva el espacio-tiempo y actúa como una lupa, lo que hace que la sombra que produce parezca más grande.
El efecto lupa que genera la gravedad no solamente se observa en la sombra de un agujero negro, sino también en el llamado fenómeno de las lentes gravitacionales, que tiene lugar cuando un objeto distante y muy brillante, como un quasar, se curva alrededor de un objeto masivo como una galaxia que se interpone entre el objeto emisor (la luz emitida por el quasar) y el receptor (nuestros telescopios en la Tierra).
La TGR ha sido puesta a prueba en múltiples ocasiones y siempre ha salido victoriosa. Por ejemplo, justo después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, un grupo de astrónomos, encabezados, por Sir Arthur Eddington (1882-1944), llevaron a cabo un experimento en la Isla Príncipe de África y otro en Brasil. Allí observaron un eclipse total de Sol para comprobar si la luz que llegaba del Sol a la Tierra, y que era tapada parcialmente por la Luna, se deformaba por los efectos gravitatorios de nuestro único satélite. Las mediciones de Eddington y sus colegas fueron correctas y Einstein tuvo razón: la luz sí cambia de posición cuando pasa cerca de un objeto.

Imagen: The Event Horizon Telescope (EHT)
Inteligencia artificial revoluciona la comprensión del funcionamiento de las proteínas
El 30 de noviembre, Google, y su filial inglesa Deep Mind, dieron a conocer que, por primera vez, se logró descifrar el problema del plegamiento de las proteínas a través del uso de la inteligencia artificial.
Las proteínas, que son microscópicas y que están compuestas por carbono, regulan el comportamiento de los virus, las bacterias, el cuerpo humano y todos los organismos vivos. Están formadas por secuencias de aminoácidos que, a su vez, están regulados por genes que dan las instrucciones de cómo se deben comportar.
Descifrar los mecanismos de las proteínas ha traído de cabeza a los científicos por décadas. Pero ello ha cambiado ahora que Alpha Fold -el software de computadora de Deep Mind- se encargue de comprenderlas en minutos en lugar de años o décadas de experimentación.
El problema del plegamiento de las proteínas tiene que ver con cómo éstas se “tuercen” o se enrollan a partir de las instrucciones que les dan los aminoácidos, por lo que son necesarios modelos en tercera dimensión que requieren de una gran potencia de computación para poder identificar de forma precisa la forma que adquieren.
En declaraciones publicadas en el portal de internet de Alpha Fold, los investigadores fueron cautos al señalar que “es emocionante ver estos primeros signos de progreso en el plegamiento de proteínas, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos tener un impacto cuantificable en el tratamiento de enfermedades, la gestión de desechos y más, pero el potencial es enorme”. Aunque, desafortunadamente, no les ha dado tiempo de combatir la Covid-19.

Imagen: DeepMind
Descubren agua en la cara visible de la Luna
El Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA (SOFIA, por sus siglas en inglés) detectó, por primera vez, la presencia de agua en el cráter Clavius que se encuentra en la cara de la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Ello indica que, este elemento químico, uno de los más abundantes en el Universo, puede estar distribuido en la superficie lunar y que no se limita a lugares fríos o donde hay sombra. Recordemos que nuestro satélite siempre da una misma cara a la Tierra.
Observaciones anteriores de la superficie lunar detectaron alguna forma de hidrógeno, pero no pudieron distinguir entre el agua y su pariente químico más cercano, el hidroxilo.

El hidroxilo es un elemento que está formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos.
Las mediciones realizadas en el cráter Clavius, revelaron la presencia de agua en concentraciones de 100 a 412 partes por millón, o lo que es equivalente a una botella de agua de 354 mililitros atrapada en un metro cúbico de suelo esparcido por la superficie lunar.
Cuando los astronautas de la misión Apolo llegaron a la superficie de la Luna, en 1969, se creía que nuestro satélite natural estaba completamente seco, debido a que no tiene una atmósfera que pueda “atrapar” o mantener el agua que pudiera encontrarse ahí. Sin embargo, misiones orbitales y de impacto durante los últimos 20 años, confirmaron la presencia de hielo en cráteres que se encuentran permanentemente en la sombra, ubicados alrededor de los polos de la Luna. Estas misiones no pudieron distinguir si lo que estaban analizando era H20 (agua) o hidroxilo.
Para el año 2024, la NASA pretende enviar, a través del programa Artemis, a la primera mujer y al próximo hombre al polo sur de la Luna. De hecho, a largo plazo, tiene la intención de instalar una base lunar que sirva como laboratorio de investigación para que, en 2033, se pueda enviar una misión tripulada a Marte.

La misión Juno de la NASA recalcula la presencia de agua en Júpiter
A pesar de que en 1995 la sonda Galileo de la NASA envió los primeros datos a la Tierra de la cantidad de agua que existe en Júpiter, no fue sino hasta este 2020 cuando la sonda Juno de esta Agencia estadounidense (lanzada en 2011), proporcionó los primeros resultados científicos más precisos sobre la cantidad de agua en la atmósfera de este planeta gaseoso.
Publicado en la revista Nature Astronomy el 10 de febrero de 2020, los resultados de la sonda estiman que, en el ecuador, el agua constituye aproximadamente el 0,25% de las moléculas en la atmósfera de Júpiter, lo que significa que es tres veces mayor a la que hay en el Sol.
La estimación de agua total en este planeta gaseoso, representa una pieza fundamental para comprender mejor la formación del Sistema Solar, ya que, se cree, Júpiter fue el primer planeta en formarse, por lo que contiene la mayoría del gas y el polvo que no se incorporó al Sol.
De acuerdo con Cheng Li, científico de Juno en la Universidad de Californa, Berkeley, “descubrimos que el agua en el ecuador es mayor de lo que medía la sonda Galileo”. Sin embargo, el científico también ha reconocido que todavía hacen falta que se realicen estudios más profundos porque “debido a que la región ecuatorial es única en Júpiter, necesitamos comparar estos resultados con la cantidad de agua que hay en otras regiones”.

Los Premios Nobel en ciencias 2020
Este año, la Academia sueca entregó el Premio Nobel de Medicina 2020 a Harvey J. Alter, Michael Hougthon y Charles M. Rice, por el descubrimiento del virus de la Hepatits C.
La hepatitis es una enfermedad que afecta a millones de personas y que es provocada por una infección viral que se caracteriza por una disminución en el apetito, vómitos, fatiga y color amarillento de la piel y de los ojos. La hepatitis crónica provoca daño en el hígado que puede llevar al desarrollo de cirrosis y cáncer.
Gracias a este descubrimiento, hoy es posible tratar este virus a partir del desarrollo de antivirales que resultan efectivos en más del 95%.
Por su parte, el Premio Nobel de Física 2020 recayó en tres investigadores que han jugado un papel fundamental en el estudio de los agujeros negros, regiones del espacio-tiempo donde ni siquiera la luz puede escapar.
Los galardonados fueron Sir Roger Penrose, por demostrar su existencia según la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein; Reinhard Genzel y Andrea Ghez, quienes probaron que los agujeros negros son capaces de interferir en las órbitas de estrellas cercanas. Esto último se pudo demostrar a partir del descubrimiento del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A, que posee una masa equivalente a cuatro millones de soles.
La Real Academia Sueca de Ciencias también entregó el Premio Nobel de Química 2020. En esta ocasión a Emmanuelle Charpentier y a Jennifer A. Doudna por el desarrollo de las llamadas “tijeras genéticas” CRISPR-Cas9, que permiten hacer cambios en el ADN de los animales, plantas y microorganismos con una precisión muy alta.
En 2012, estos investigadores publicaron en la revista Science un artículo que dio la vuelta al mundo, en el que plantearon la idea de “tijeras moleculares” para, literalmente, cortar, pegar y editar el ADN.

Conjunción planetaria Júpiter-Saturno
El 21 de diciembre, justo con la llegada del solsticio de invierno en el hemisferio norte, se produjo una gran Conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, los dos mundos gaseosos más grandes del Sistema Solar.
A partir de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, ambos planetas se vieron en el firmamento durante aproximadamente media hora. Desafortunadamente, en sitios como la Ciudad de México y Puebla, la nubosidad impidió que el fenómeno astronómico se viese a simple vista, por lo que muchas personas recurrieron al uso de internet para poderlo observar a través de la transmisión que hizo el Instituto de Astronomía de la UNAM.

Aunque en el Sistema Solar se producen con cierta regularidad este tipo de conjunciones, desde el año 1623, en plena Edad Media, no se daba una en donde Júpiter y Saturno estuviesen tan cercanos.
En realidad, estos planetas se encuentran separados por cientos de millones de kilómetros, pero, desde nuestro punto de vista en la Tierra, estuvieron prácticamente pegados.
Desde la perspectiva religiosa y científica, se barajan varias teorías sobre lo que en realidad vieron los Reyes Magos cuando se produjo el nacimiento de Jesús. Algunas apuntan a que, lo que observaron en el cielo, fue una supernova que explotó e hizo brillar el cielo, mientras que otras afirman que en realidad fue la conjunción de dos planetas, posiblemente también Júpiter y Saturno. Hasta ahora nadie lo sabe con certeza. La próxima conjunción entre Júpiter y Saturno será en el 2080, es decir, dentro de 60 años.